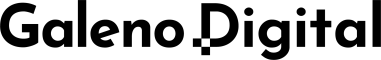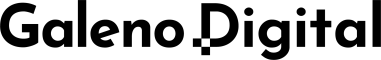Todos los domingos Michel iba a ver a Evelyne al sanatorio de Saint-Cyr. Evelyne iba mejorando visiblemente.
A la auscultación, el vértice pulmonar derecho respiraba mejor y se despejaba por la parte posterior. Menos ronquera, menos tos y menos esputos.
A Michel esta mejora se le antojaba incomprensible.
Su mal, que los neumotórax inducidos, las sales de oro y la sobrealimentación no habían curado, lo lograba lentamente un régimen extraordinariamente frugal y casi vegetariano: un poco de carne, pan, patatas, legumbres, ensaladas, huevos, fruta, un poco de queso y algunos dulces.
El doctor Domberlé, antiguo tuberculoso, vivía asimismo bajo un régimen todavía más pobre. Cuando Michel le hablaba de ello, sonreía a través de su tupida barba gris, sacaba las fichas o acompañaba a Michel a dar una vuelta por su pabellón para ver a enfermos,
tuberculosos en franca mejoría, ya curados, que se alimentaban con un huevo, media libra de pan, trescientos gramos de patatas, otros trescientos de fruta y una libra de legumbres verdes crudas y cocidas, sin nada de carne, vino, azúcar puro ni leche. Y, contrariamente a todas las teorías clásicas, se curaban.
Evelyne no había engordado. Pero debajo del brazo las masas ganglionares se habían fundido. Habían desaparecido la fiebre y el insomnio.
¿Régimen o simple coincidencia? Michel no se atrevía a creer en tal fracaso de la medicina oficial. Pensaba que era una casualidad. En medicina todo es posible…
Asistía, sin embargo, a cosas extraordinarias.
Una sola comida tóxica, un exceso de carne o de azúcar, un ejercicio insuficiente o desmedido, y algunas horas después Evelyne tosía nuevamente, experimentaba un dolor agudo en la axila, se le inflamaban los ganglios, y la llamaba al orden se producía casi instantáneamente.
Al cabo de algunos meses volvía a aumentar ligeramente de peso. Al auscultarla, Michel sólo le encontraba finas y superficiales crepitaciones.
En la radiografía la mejora se veía claramente. Una caverna del vértice se había cerrado. Las más pequeñas no eran sino manchas escleróticas. En cuanto a las infiltraciones pulmonares, habían disminuido increíblemente.
Las prescripciones de Domberlé estaban muy lejos de ser uniformes. Variaban según el estado del enfermo.
Contrariamente a todos los métodos clásicos, en cuanto más se debilitaba el enfermo más se simplificaba y se suavizaba el régimen prescrito, no en cantidad, sino en calidad.
En tales casos extremos, bastante raros por cierto, a Michel le era dado observar que algunos tuberculosos se mantenían y aún ganaban terreno con pavorosas dosis de proteína; una décima parte de huevo al día, un pedacito de mantequilla y cinco gramos de queso. En compensación, se aumentaban considerablemente las dosis de legumbres, patatas y alimentos feculentos.
Cuando Michel hablaba de ello a los otros médicos del sanatorio, éstos se encogían de hombros.
Sin embargo,
con este método, había visto en dos días que los focos pulmonares de una tuberculosa con esplenoneumonía se atenuaban, la ronquera y el jadeo se mitigaban y no quedaban sino la submatidez y la oscuridad respiratoria.
Tres días de retorno a la sobrealimentación y todo resucitaba: la fiebre, el jadeo, la ronquera…
* * *
—Cómo he descubierto esto?— dijo Domberlé un domingo por la tarde al interrogarle Michel una vez más—. —¡Lo que usted me pregunta es la historia de mi vida!
»No ignora usted que yo soy un antiguo tuberculoso. Huérfano desde mi infancia, heredo-artrítico, criado a la buena de Dios por mi tío, cursé en París mis estudios de medicina. Comía en el restaurante, cometía excesos… En una palabra, apenas me establecí de médico me di cuenta de que tenía infiltrado el pulmón derecho.
»Me cuido de acuerdo con los métodos clásicos; carne cruda, huevos, leche; en una palabra: sobrealimentación… Estancia en un sanatorio suizo… Le hago gracia a usted de los detalles… En resumidas cuentas, me disponía a desaparecer del mundo de los vivos…
»Entonces sobrevino el incidente.
»Una mañana, una religiosa, al traerme una naranjada, se equivoca de vaso. Y yo debo una limonada purgante desatinada a un vecino. Y me digo:
»—Ahora sí que todo ha terminado.
»Un día y una noche horribles que me dejan exhausto, extenuado, sin fuerzas. No me duermo hasta la madrugada y me despierto milagrosamente aliviado…Respiración fácil, descenso de fiebre y sensación general de bienestar. El pulso baja hasta ochenta. Mis manos están deshinchadas, menos azules… La mejoría dura dos días. Luego reaparece la fiebre.
»La inexplicable mejora me sume en un mar de reflexiones. Y me dedico a arriesgarlo todo.
»Pido de nuevo la limonada purgante y sufro el mismo trastorno intestinal seguido de la misma momentánea mejora. Reincido así cada tres o cuatro días aumentando la dosis.
»Con este régimen singular de purgas y ayunos pierdo seis kilos en dos meses, pero puedo salir de la habitación.
»Heme, pues, lanzado por un camino, al término del cual no veo sino la catástrofe, el enflaquecimiento y a consunción. Sin embargo, no me es posible ya hacer marcha atrás. Tengo claramente la impresión de vivir de mis reservas, de adquirir a alto precio una breve prórroga. Y, no obstante, me digo:
»—A mi juicio, alguna relación existe entre el estado digestivo y la fiebre, el pulso, la congestión y la infiltración de los pulmones.
»Me decido, pues, a eliminar de mis comidas los alimentos más cargados de toxinas; carne, pescado, vino, azúcar, alcohol.
»Unas horas después de una comida copiosa me noto punzadas al costado, dolores en la espalda, hiposistolia cardiaca, las manos se me hinchan y tornan azules. ¿Por qué? No busquemos la causa.
»Trato, pues, mi tuberculosis a través del estómago y de los intestinos, y para ello suprimo sucesivamente de mis comidas la mantequilla y las legumbres secas.
»Estoy condenado al aceite de ricino cada tres días e ingiero copiosas cantidades de legumbres cocidas y ensalada. Mi peso desciende de setenta kilos a sesenta y uno. Me asusto, y, sin embargo, el estado pulmonar mejora.
»Adónde voy? ¿Cuánto tiempo duraré así? Me encuentro mejor, pero temo desplomarme. Mi enflaquecimiento tiene consternado a todo el hospital. Desciendo a cincuenta y siete kilos. Setenta pulsaciones.
»Mas al menor intento para aumentar el peso, las pulsaciones o la presión arterial a base alimentos fortificantes, da origen aun continuo malestar. No hay retroceso posible.
»Sin embargo, los purgantes estropean los intestinos, obstaculizan la asimilación y me sumen en un estado de acidosis con edema generalizado.
A una buena enfermera se le ocurre la idea de administrarme una enorme dosis de ciruelas cocidas… Sensible mejora y luego curación.
»En el mes de mayo siguiente salgo del hospital. Peso cuarenta y nueve kilos. De regreso a París todo en alquiler una habitación con cocina. He vendido todos mis muebles. Sólo me quedan la cama y una mesita de madera blanca… Salgo poco. Si ando un centenar de metros por la acera me siento exhausto, sin fuerzas, y tengo que llamar a un taxi… ¿Adónde voy? ¿Qué será mañana de mí? Carezco de dinero y mi clientela se ha evaporado.
»Ante mí sólo lo desconocido y nadie que me aconseje. En medio de un caos inexplicable sólo sé que debo entregarme al reposo, alimentarme de legumbres y de algunas lentejas, privarme de carne y hasta de huevos y de leche.
»Esto es cuanto sé para cuidarme.
Por espacio de bastante tiempo puede tolerarse el régimen casi vegetariano sin sufrir los efectos de la desnutrición.
»En esta época suelo exasperarme con frecuencia. No cierto a explicarme nada y me sublevo contra mí mismo. Luego me doy cuenta de que esta rebeldía me conduciría a la muerte.
Acabo así por comprender que detrás de toda esa incoherencia tiene que haber una regla que estoy tratando de volver a encontrar, paso a paso, guiado, alentado, hostigado a costa de sufrimientos y de pruebas.
»Me resigno, sigo pacientemente mi camino, me arrastro de una caída a otra y me incorporo luego como una bestia extenuada y dócil.
»Cada una de las pruebas que me sobrevienen me depara una nueva verdad. Y comienzo a entrever la utilidad, el papel educativo que tiene el sufrimiento en este mundo.
»Paso a paso, camino dolorosamente hacia no sé qué. Llevo una existencia increíblemente austera y solitaria. Todo ello resulta increíble para cuantos me rodean; sólo algunos amigos médicos temen por mí.
»—Te estás volviendo loco, amigo.
»—¡Vegetariano en el estado en que te encuentras!
»—¡Perder veinte kilos!
»—¡Come un poco de carne cruda, o aceite de hígado de bacalao!
»—¡Un médico que hiciera esto con sus enfermos iría a parar a la cárcel!
»Yo sigo un camino que nadie ha seguido hasta ahora. Sin maestros ni libros. Se apodera de mí tal pavor que debería retroceder.
»Imposible. El menor retroceso reaviva el mal.
»Y heme colocado ante esta obligación que rechazo y quisiera desechar, pero que se impone imperiosamente: comprobar que todo lo que me han prescrito y que yo he aplicado para el tratamiento de la tuberculosis es erróneo.
»Seis meses después de mi salida del sanatorio vuelvo aquí, pero esta vez como médico ayudante.
Bien es verdad que al principio me toman por un enfermo, por lo que he tenido que desengañar a todo el mundo. Pero me tiene sin cuidado. Para mí es una resurrección.
»Habito en el pueblo una casucha sin opulencia alguna. Gano trescientos setenta y cinco francos al mes. ¡Es maravilloso! Tengo ciento diez enfermos en mi pabellón. Yo soy el amo. El “patrón” viene dos veces al mes.
»Examino, interrogo, investigo. En casi todos los enfermos que están a mi cargo observo los efectos de un largo período de sobrealimentación; trastornos digestivos y una prolongada intoxicación agravada por el exceso de alimentación y los tratamientos clásicos, especialmente las inyecciones.
La tuberculosis sería, pues, un estado secundario, el resultado de un largo proceso digestivo.
»En mi clientela aún reducida, algunos de mis enfermos son curiosos. Les prohíbo la carne. Y pregunta:
»—¿Por qué?
»Les prohíbo el exceso de azúcar puro, el pan integral y las alubias secas.
»—¿Por qué? ¿Por qué?
»Luego los mando a paseo.
»—¿Por qué razón? Es una comprobación que hago según mi propio caso. Esto es todo.
»De todos modos, me duele enormemente no poder contestarles. Busco inútilmente en mis libros y me entrego a estudios químicos sobre cálculos de calorías y dosis de proteína o de azúcar. ¡Nada!
»Luego, una buena mañana, primera revelación esencial, primera etapa, súbita claridad:
»—Es cuestión de concentración.
»Evidentemente.
»Los autores clásicos prescriben invariablemente a sus enfermos tantos gramos de proteína y tantas calorías por kilo de peso. Para ellos, los enfermos no son sino retortas, o, mejor dicho, máquina que consumen todo combustible.
»Ahora bien, un enfermo es una máquina estropeada, un transformador que transforma mal. Por lo tanto,
en lugar de darle alimentos concentraos, carne, azúcar, vino y reforzantes, hay que suministrarle un alimento de escasa concentración. Transformando y asimilando carne, huevos y legumbres secas, un tuberculoso, que no es sino un ser debilitado, se agota.
»Por esta razón sólo tolera “pan blanco”, carne ligera, queso dulce, patatas, legumbres verdes y frutas no ácidas. Todos estos alimentos son de escasa concentración en proteína, hidrato de carbono, materias grasas o minerales.
»Todo el arte estriba en acoplar el grado de concentración del alimento al poder digestivo del mismo. El alimento fuerte al ser fuerte, y el alimento débil al ser débil. Es la condena de la sobrealimentación.
»Así pues, a base de un régimen alimenticio atemperado, no le queda al tuberculoso sino reglamentar sus energías, es decir, adaptar sus esfuerzos musculares y sus fatigas al caudal de energías en parte reducidas que le reportará su nuevo género de nutrición.
»Sobreviene luego una nueva catástrofe: el uso copioso del limón que desmineraliza.
»Hasta el punto de que a consecuencia de un corte en el dedo se me inflaman los ganglios de la axila y se me declara una adenitis con supuración. Una vez más me exaspero y me sublevo sin comprender nada. ¿Una intervención? Imposible: mi hígado no resistiría el cloroformo. Efectúo, pues un drenaje con sedal en la llaga y sigo viviendo tratando de no pensar más en ello. Pero la llaga me duele y se observa una hinchazón y una supuración. Evidentemente, no puedo desentenderme de ello.
»Ahora bien, esta nueva calamidad constituye mi salvación. Tengo ahora bajo los ojos el barómetro de mi estado general. Supuración, agudizaciones congestivas, punzadas y dolores aumentan o cesan según la calidad o la dosis de la alimentación, el ejercicio o el reposo. Ya he dejado de maldecir a mis ganglios y a mi hígado de intoxicado, que me ha impedido la operación. ¿Qué hubiera aprendido sin esta prueba? ¡Cuántos errores hubiera seguido cometiendo!
»Ahora tengo en mis manos la clave y la respuesta al «por qué».
Todo es cuestión de alimentación en cantidad o densidad, así como la ingestión de alimentos ácidos, consiste en introducir en la sangre ácidos no oxidados que el organismo se esforzará ruidosamente en neutralizar arrancando a los huesos, a los dientes y de donde pueda el calcio necesario. Y ello acarrea la desmineralización, el agotamiento y la creciente impotencia en asimilar cualquier alimento concentrado.
»En el sanatorio,
prohíbo la sobrealimentación y las inyecciones. Mis enfermos gruñen por la falta de carne. Domina aún la obsesión del engorde.
»Algunos convencidos forman luego un grupo que va en aumento. Gano a mi causa algunos tuberculosos. No tardan los demás en quedar impresionados por la considerable disminución de las hemoptisis y de los abscesos de fiebre que se observan en mi pabellón.
Los resultados de la experiencia me permiten generalizar estos principios, verificarlos y completarlos.
»Y al mismo tiempo
persigo sobre mí mismo este inverosímil experimento, resignado, sumiso, sostenido al principio por la voluntad de vivir y luego, más tarde, por una especie de curiosidad científica.
»Horas de desesperación ante esta soledad. Dudas y rebeldías ante esta tarea impuesta, ante este camino al que estoy impelido sin retroceso posible.
»Me es imprescindible volverla vista atrás, ver el camino recorrido, los progresos realizados, las certidumbres observadas y el bien derramado a mi alrededor para recobrar confianza.
» A cada dificultad, un paso adelante.
Edifico una verdad aún nubosa, me acostumbro a maniobrar los regímenes cual si se tratara de remedios, a utilizar sus diversas posibilidades, a espaciar los alimentos concentrados, pero necesarios: huevos, leche y azúcar.
»Aprendo a desconcentrarlos, diluyéndolos copiosamente mediante preparaciones culinarias simplificadas.
Al mismo tiempo que químico me he convertido en cocinero.
»Por la noche, en mi habitación, en mi mesita de madera blanca
escribo las primeras ideas aún confusas de un libro nuevo en el que figurarían esas nociones universalmente desconocidas de la tuberculosis provocada por el artritismo y la curación de la misma mediante una alimentación desconcentrada y desintoxicante…
»He aquí cómo he descubierto esto:
»¿Mis ideas esenciales? Ahora ya las sabe usted. Desde Pasteur, la medicina clásica se halla hipnotizada por el microbio. A juicio de la medicina, se vuelve uno tuberculoso por la introducción de un microbio en el cuerpo humano.
»Se imagina que la defensa del organismo consiste en sobreactivar sus energías, lo que acarrea enflaquecimiento y desmineralización.
Remedios propuestos para esta medicina clásica son: destrucción de los microbios por medio de antisépticos, copiosa sobrealimentación y, sobre todo en calidad, alimentos ricos y fuertes, huevos, azúcar, carne cruda, leche, inyecciones de arsénico, sueros, hígado de ternera, etc.
»Este formidable latigazo y la violenta reacción de un organismo castigado por los antisépticos, producen, en el diez por ciento de los casos, una curación momentánea, en espera de la recaída fatal que sucederá el día en que el organismo carezca ya de energías para responder a estas sobreexcitaciones.
De ahí la frecuencia de las recaídas en el caso de los tuberculosos “curados”.
»Por otra parte, estos métodos suelen provocar la intoxicación digestiva, el artritismo y la acelerada consunción de las resistencias del enfermo que se pretende salvar.
»La verdad es que, en su estado normal, el hombre se defiende victoriosamente contra el bacilo. Éste no cuenta. Sólo con el agotamiento y la debilitación del individuo puede el microbio hacer presa en él.
»En nuestros días,
este debilitamiento de las defensas naturales es causado en los más de los casos por una alimentación malsana, tóxica, irritante (carne, fiambre, azúcar, alcohol) que sobreexcita un momento haciendo creer en un aumento de vigor, pero que echa a perder las energías del individuo, lo acidifica y lo deja desarmado ante el bacilo de la tuberculosis como ante cualquier otro microbio (tifoidea, difteria, septicemia).
»Al ser debilitado que es el tuberculoso le es necesaria, evidentemente, una nutrición completísima y bien sintetizada, exenta de alimentos concentrados, sobreabundantes y violentos.
Sólo le conviene la alimentación atenuada, diluida y proporcionada a su reducido poder de asimilación.
»Hay que tener en cuenta que la alimentación es un combate.
Disociando y asimilando alimentos demasiado concentrados, un enfermo se agota. Consumido por “surmenage”, sólo curará por la puesta al “ralenti”, que provocará la resurrección de sus inmunidades naturales.
»Los venenos del tuberculoso son, pues, el alimento concentrado y el alimento ácido, el antibiótico, los medicamentos, todo lo que le violenta, le fatiga y le agota, tanto en lo que respecta a la nutrición como en el empleo de sus fuerzas.
Los actuales métodos de tratamiento que, en la ignorancia casi completa del régimen alimenticio, sólo tienen en cuenta el engorde, son ilógicos y peligrosos.
»Es lamentable que
a causa de los tratamientos irracionales que se aplican en nuestros días, no solamente para la tuberculosis, sino también para todos los estados de decaimiento orgánico, se despilfarren inútilmente millones de francos.
»Pues los principios que yo le expongo,
las leyes de la vida sana, son válidos no sólo para la tuberculosis, sino asimismo para todos los estados mórbidos sin excepción.
»El verdadero peligro no consiste en
el bacilo de Koch, el microbio, la tuberculosis, el cáncer, la enfermedad en sí mismo, sino en las causas que los engendran, contra las cuales nada se hace: el suicidio alimenticio de la raza blanca que abandona su verdadera nutrición, cereales, frutas y legumbres, para consumir cada vez más carne, azúcar, alcohol y alimentos químicos que ocasionarán su ruina en el término de algunas generaciones.
* * *
AUTOR: Maxence van der Meersch. FUENTE: Cuerpos y almas, capítulo V. Las novelas de la Medicina. ©Luis de Caralt Editor, 1962.